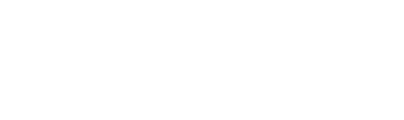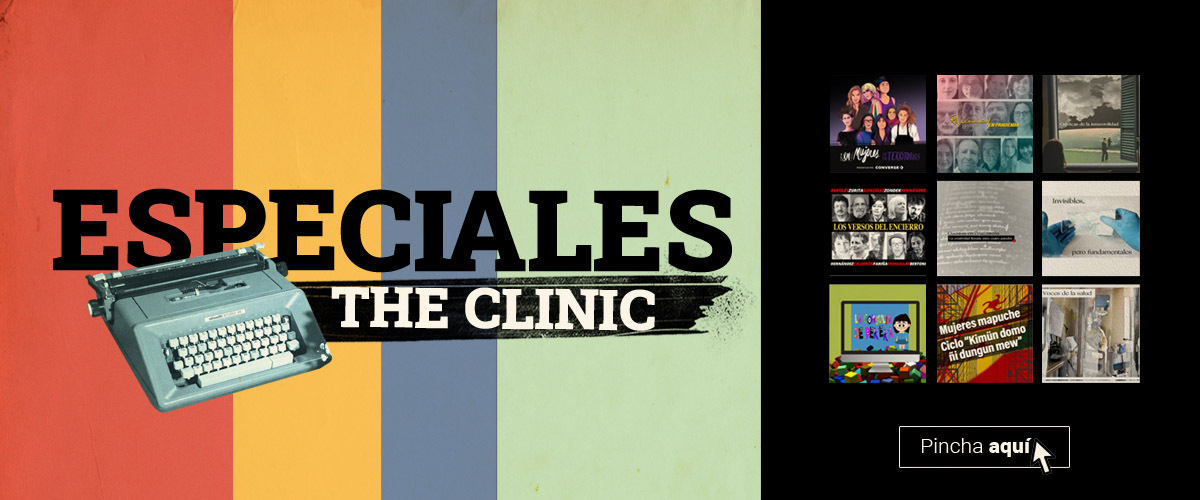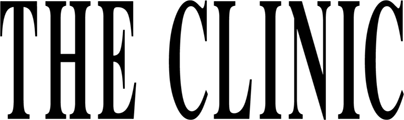Opinión
17 de Mayo de 2024Columna de música de Felipe Rodríguez: El eterno ninguneo a la música urbana

En su debut como columnista de The Clinic, el periodista Felipe Rodríguez analiza el constante menosprecio a la música urbana. Señala que el debate, entre otras cosas, está asociado al constante desprecio de la élite por considerarlo un ritmo juvenil, algo que no es nuevo en la música. "Es inexplicable todavía la resistencia y los anticuerpos que genera el estilo. Sobre todo, porque, aunque no guste a la mayoría, alcanza récords que parecían inalcanzables". Y agrega: "A ojos de la mayoría, pareciera que no existe un mérito en esos logros. Se relata como un hecho cotidiano. Precisamente, en una época en que la música urbana se ha instalado en otros continentes y donde el mismo Bad Bunny canta que, gracias a este estilo, “ahora todos quieren ser latinos”.
En las últimas semanas, un par de entrevistas reactivaron un viejo debate sobre la mesa. En este mismo medio, el prestigioso productor chileno Humberto Gatica –Michael Jackson, Alice Cooper- fue categórico. Dijo que la música urbana “es lo más antimusical que puede existir”. Y agregó que era “pobre, con un lenguaje no muy agradable. “La Gasolina” es una de las (canciones) más icónicas que han salido, pero nadie en el mundo va a poder hacer un día un cover de ninguna de estas músicas urbanas”.
Pocos días después, en el diario El Mercurio, Pablo Vidal, presidente de Anatel, era consultado sobre la escasez de programación cultural en la televisión chilena. También fue rotundo. Afirmó que hay una expectativa de que “cultura son contenidos ligados a las bellas artes”. Y ejemplificó su opinión manifestando que “un programa de música urbana, que es un fenómeno cultural, ¿es o no es cultura? Yo creo que sí”.
Aunque no existen covers de “La Gasolina” con la popularidad que tienen, por ejemplo, las reversiones de “Gracias a la vida” de Violeta Parra, esa canción –que generó un impacto planetario que solo alcanzaron previamente temas en español como La Bamba y Macarena- sí tiene varias interpretaciones que se pueden rastrear en YouTube.
Es extremadamente llamativo que, a veinte años de la explosión de ese hit y el desarrollo y evolución del estilo, miles de personas –desde intelectuales, críticos a simples aficionados a la música– lo sigan ninguneando por su supuesta mínima valoración artística y su exiguo reflejo de este periodo de la humanidad.
Pablito Wilson, un argentino afincado en Bogotá y autor del interesante libro “Reggaetón, una revolución latina”, asegura que parte del desdén que genera la música urbana se debe al clasismo de las fuerzas conservadoras. Como la mayoría de los artistas del estilo crecieron en sectores vulnerables y con pocas opciones educativas de calidad, el prejuicio tiende a abundar.
“La gente ni siquiera se da cuenta, pero cuando aparecen artículos sobre música urbana, los comentarios de las personas se basan en que no cantan, que hablan de joyas, autos y posiciones sexuales, pero no reparan en que la educación actual es peor y más individualista que hace veinte años. En el fondo, los destrozan porque son personas que vienen de la pobreza”, agrega.
Más allá de estas consideraciones sociales, el eterno debate sobre la monotonía instrumental y la desvalorización de la música urbana está asociado a que son gustos juveniles. A priori, sensaciones poco reflexivas y ligadas a la impulsividad. Este nivel de críticas, sin embargo, no es nuevo.
En 1830, cuando los músicos clásicos eran estrellas reconocidas en Europa y generaban sus propias giras –alejados del apoyo de mecenas de antaño-, los artistas italianos eran destrozados por la élite intelectual de ese continente. Los críticos alemanes y austríacos, especialmente, escribían en sus crónicas que su música apelaba a la masividad y no contaba con estímulos que enriquecieran las melodías. Craso error.
A mediados de esa década, el violinista Niccolo Paganini era la figura más popular –y, mayoritariamente, alabada por la juventud- porque en sus conciertos ofrecía actos novedosos: demoraba en salir al escenario para generar expectación y acostumbraba a tocar el violín con una sola cuerda para darle espectacularidad a su propuesta escénica. Y, por cierto, se ufanaba de las millonarias recaudaciones de sus tours.
Casi doscientos años después, el análisis va por el mismo carril. Si en los 50 los movimientos pélvicos de Elvis Presley desbancaron al pionero del rock and roll, Bill Halley –considerado viejo, a esas alturas, por tener más de 30 años-, en el paladar juvenil, las nuevas camadas de artistas urbanos también aparecen como una generación que no tiene nada que ver con sus antecesores musicales. Y, por lo mismo, son minimizados.
Tal como sucedía con Paganini, los urbanos son tratados como intrascendentes no solo por los que supuestamente más saben de música, sino que por la industria. Las distorsiones son evidentes. Durante 2023 en la plataforma Spotify, cinco de los diez artistas más escuchados fueron urbanos: Jere Klein, Pailita, Cris MJ, Gino Mella y Jairo Vera.
Las radios chilenas en el mismo periodo, en cambio, apostaron por las tradiciones del oyente medio. Los nombres más radiables fueron Los Prisioneros, Mon Laferte, Los Tres y Los Bunkers. Bandas que, a excepción de la artista radicada en México, tienen más de dos décadas de actividad. Traperos y reggaetoneros fueron excluidos del top 10.
El impacto (y trascendencia) de la música urbana también se relaciona con su forma de hacerse visible. La irrupción de redes sociales hizo que los medios de comunicación, que hasta hace unos años monopolizaban la difusión, dieran lo mismo.
El debut de Bad Bunny en Chile, en 2017 lo atestigua: ofreció ocho recitales en una semana. Todos a tablero vuelto y con entradas agotadas con antelación. Para los periodistas (me incluyo) era prácticamente un desconocido. Luego, consolidado, hizo dos Estadio Nacional en 2022. Lo mismo que Daddy Yankee en el mismo año y Karol G –una de las pocas mujeres en la cima de la música urbana-, hace algunas semanas. Números impresionantes que pocos artistas de otros géneros pueden atestiguar.
Es inexplicable todavía la resistencia y los anticuerpos que genera el estilo. Sobre todo porque, aunque no guste a la mayoría, alcanza récords que parecían inalcanzables. Como el número uno, en abril pasado en el Billboard Hot Latin Songs, de FloyyMenor y Cris MJ con su tema, Gata Only. Un sitial que no obtenía un artista chileno desde hace 34 años con Myriam Hernández y su single “Te pareces tanto a él”.
A ojos de la mayoría, pareciera que no existe un mérito en ese logro. Se relata como un hecho cotidiano. Precisamente, en una época en que la música urbana se ha instalado en otros continentes y donde el mismo Bad Bunny canta que, gracias a este estilo, “ahora todos quieren ser latinos”.
Felipe Rodríguez, periodista especializado en música popular.